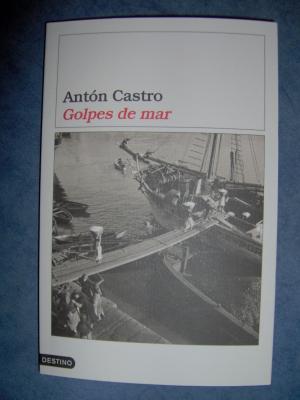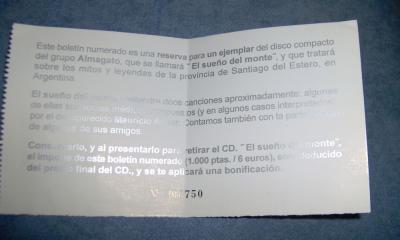A principios de los años 30 no se podía comprar pan los domingos. Ni siquiera los días laborables por la tarde. Tampoco se podía malgastar el tiempo viendo la televisión. En esos años los huevos eran de color blanco y el trato con el dependiente de la charcutería era más humano. En Zaragoza la gente vivía con la puerta de su casa abierta, para que si algún vecino necesitaba pedir algo, o simplemente tenía ganas de hablar no hubiera que pasar por el fastidioso proceso de levantarse para abrirle. La leche se vendía a granel y de puerta en puerta.
Juan repartía por la zona de Miraflores la leche que ordeñaba su padre por la mañana en una vaquería cerca de la huerta de Las Fuentes. Manuel, su hermano mellizo, se encargaba de la zona de San Miguel y Camino de las Torres.
Cuando estalló la guerra, Manuel estaba cerca de Barcelona, así que tuvo que elegir entre jugarse la vida intentando volver a su casa o alistarse en el primer puesto que encontrara.
En Belchite la mayor parte del tiempo se pasaba manteniendo la posición. Esto es, sin hacer nada más que estar allí a la espera de órdenes. De cuando en cuando, si la cosa no estaba muy tensa, un representante de cada lado se acercaba a la entrada del pueblo y cambiaba cigarrillos, que andaban escasos en uno de los bandos, por maquinillas de afeitar, o porciones de chocolate. También algunas veces uno de los bandos encendía la megafonía y trataba de minar la moral del otro bando lanzando consignas fascistas o comunistas, y animando a los soldados a cambiar de bando. Estas consignas obedecían a órdenes directas de jefes a los que los soldados no habían visto nunca. La mayoría de las veces que se encendía la megafonía era para establecer charlas entre uno y otro bando sin más pretensión que hacer más llevaderas las horas de espera.
- ¿Qué tal estáis por ahí? – se decía desde el bando nacional
- Deseando volver a casa – se respondía con tono jocoso pero amargo desde el otro bando.
- Bueno, para ver si nos animamos os va a cantar una jota uno que tenemos aquí y que es de Zaragoza.
Con voz rotunda y clara se oyó cantar la jota:
Cuando el Pilar se contempla
sobre las aguas del Ebro
le dice el Ebro gozoso,
mi ilusión es ser tu espejo.
En ese momento, el soldado Manuel dio un respingo. Había reconocido la voz de su hermano sobre la letra de la jota que más veces le había oído cantar. Empujó al soldado que operaba la megafonía y gritó: “¡Juanico!”.
Juan comprendió enseguida de quién era ese grito y un corazón enorme se le atascó en la garganta. Ninguno de los dos fue capaz de articular ninguna palabra. En ambos bandos se pudo ver a un soldado llorar desconsoladamente. Los acontecimientos bélicos se aceleraron y no volvieron a tener ocasión de comunicarse.
Pasadas las horas Manuel miró a sus compañeros y pensó que era posible que al día siguiente Pedro, que tan amablemente lo abrigó cuando tuvo fiebre, o Ramón, que le dio agua una vez que la lengua se le pegaba sedienta al paladar, iban a disparar contra su hermano sin contemplaciones.
Juan volvió a casa. Le tocó vivir la dura posguerra de la ciudad, pero Manuel cayó preso y ya nunca más se supo de él.
Juan no pudo volver a cantar esa jota nunca más. Dos veces lo intentó y en ambas ocasiones el sonido de su hermano llamándolo acudió a su recuerdo, llenando su garganta de corazón emocionado.
Los nombres de este relato son ficticios y algunos detalles también, pero los hechos que aquí cuento ocurrieron realmente. Tal vez no sucedió en Belchite, ese dato no lo tengo, se me perdió en la desmemoria, pero mis abuelos maternos vivían con sus tres hijos en Miraflores y eran clientes de Juan. Allí la historia de los dos hermanos era conocida por todos. Mi madre siempre estuvo dispuesta a relatarme estas cosas. Ella tenía 6 años cuando finalizó la guerra, así que creció con hambre y oyendo todas las historias que se contaban de la guerra que avergonzó a un país.